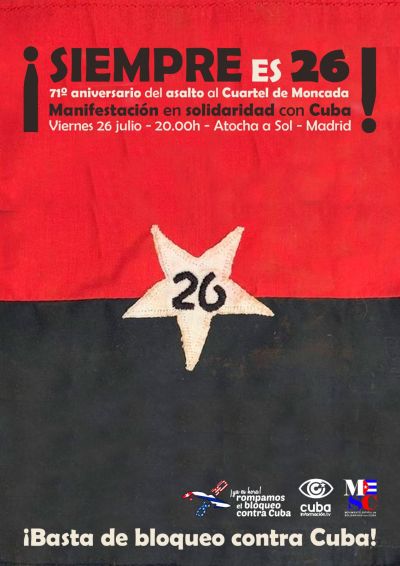Presentación del libro Paquito el de Cuba, de Francisco Rodríguez Cruz, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Foto: Pedro Pablo Chaviano.
Por Dailene Dovale de la Cruz, periodista y profesora del Departamento de Comunicación Social
Alma Mater
Es marzo todavía. En la tarde del sábado, día 25, preparo ramen: por cada paquetico de pollo — para no variar los sabores habituales — van dos de agua. El líquido debe estar en un punto ebullición. El fideo irá poco a poco separándose; de trenzas amarillas, duras y fijas, pasará a la soltura y a estar blandito, apetitoso. En ese instante se le adiciona el caldo, también instantáneo y en un sobre gris, para darle color a la comida. Mientras, se termina de preparar la mezcla de picadillo — de la bodega — , cocinado con col y picante. Mi cocina es más bien pequeña: una ventana cerca, un microondas que no funciona, el fogón, los sartenes la mayor parte del tiempo sucios. Un objeto distinto está ahí, con el peligro acechando sus páginas y una carátula a punto de volverse arcoíris con salsa picante: Paquito el de Cuba. Y de eso se trata, realmente, mi conversación de este sábado.
Es marzo también cuando el salón estaba iluminado y había estudiantes y profesores y gente que se quiere y anhela echar a andar cada vez más el espíritu feconiano. Allí escuché la presentación del libro, el de Francisco Rodríguez Cruz (periodista de Trabajadores, colaborador del CENESEX), en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Es jueves, 23, había estudiantes de Periodismo, Comunicación Social y Ciencias de la Información. Se terminaba la Asamblea de Balance de la Unión de Jóvenes Comunistas donde tanto bueno y hermoso se dijo con palabras sonoras y de una implicación casi tanto sentimental como política: compromiso, amor, sentido de pertenencia, trabajo, orgullo, ganas de estar.
Es marzo y aunque todavía no llega la primavera, al menos oficialmente y quizás en Cuba los cambios de estaciones no valgan mucho, sí había un tono de luz distinta a la que emana rutinariamente del sol; había una sensación de movimiento que viene de la UJC de la facultad pero que irradia otras zonas de la vida estudiantil y profesional en FCOM. ¿Qué facultad se quiere? ¿Cómo echamos a andar hacia ella entre tantas dificultades? En esa luz propia del debate andábamos cuando llegó Paquito. Y llegó, queda clarísimo, para que continuara otra vez la conversación. Ahora por los caminos de la prensa cubana, de cómo ser un hombre orgullosamente gay y seropositivo, cómo llevar el activismo (y su versión virtual) por más de una década defendiendo con toda la honestidad lo que se cree justo, lo que se cree hermoso y correcto.
Esa tarde, creo, andaba apurada para terminar de leer otro libro — Cara de pan, de Sara Mesa, por si se animan a buscarlo — y más bien escuché retazos de conversación. Se habló sobre cómo los y las periodistas se enfrentan a numerosos retos desde la práctica cotidiana y heroica de la profesión; sobre la importancia de que se escribiera en esta obra sobre la homofobia, la transfobia y la bifobia y la necesidad de combatirles, no solo para resarcir las injusticias que enfrentó la comunidad LGBTIQ+ cubana, sino para acercarnos cada vez más a esa utopía de la justicia toda.
Que se hable de la igualdad y la equidad (y en especial su defensa); la búsqueda de toda la belleza en nuestro país; la defensa de la alegría y la diversidad, también en materia de orientación sexual e identidad de género, son algunas de las razones para leer con atención las páginas de Paquito el de Cuba. Pero es mucho más que eso el motivo por el cual este sábado, 25 de marzo, tenga esta edición, tan cuidada y con hojas tan pulcras, al borde de un accidente.
Y tiene que ver con el sustantivo elegido al inicio de este texto que nació sin seguridad de ser crónica o reseña, conversación. El libro de Paquito es una conversación en el pasillo de dos amigos que no se han visto hace mucho y se encuentran de la nada y empiezan a hablar de todos los temas y todas las personas; y aunque se les ha hecho muy tarde, se quedan felices. Al leer me identifiqué con su fragilidad y sentí orgullo ante la valentía de admitir el error — gente curiosa que me lee, remítase a «Yo también fui un extremista», página 89.
Me quedé, además, con deseos grandes de agradecer las denuncias, muchas y la mirada crítica que realizó en fechas (2009, 2010) en las que yo estaba sentada en una mesa de secundaria, ajena a que alguien escribiera con tanta pasión para que yo también fuera más libre.
Leer este libro no será una conversación en la penumbra, quizás lo contrario: una charla de por la tarde, con sol entrando por todas las ventanas y el café en las manos mientras se debate con tanta fuerza que tal pareciera que se pudiera arreglar por completo un país al minuto siguiente. No será tristeza y penumbra, aunque los temas aquí abordados puedan considerase muy serios; estas historias contadas casi siempre a modo de remembranza y resumen de una vida están hilvanadas a partir del humor. Es esa una de sus virtudes.