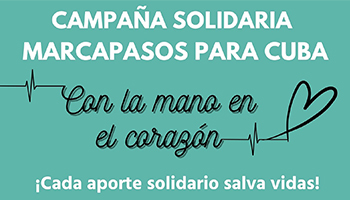Marxlenin Pérez Valdés
Cubadebate
Suele pasar que frases que se vuelven «clásicas» terminan siendo repetidas por muchos y con el mismo espíritu ignoradas. La tesis XI sobre Feuerbach, con la que Marx nos convocó a la acción y nos advirtió sobre los peligros de permanecer en el encantador reino de la contemplación pasiva de la realidad, ha corrido con esta suerte. De tanto reproducir de memoria el aforismo, no nos hemos percatado del absurdo en el que devino: la mayoría de las veces ni pensamos, ni actuamos. El remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Si de «contemplación», «reino», «pasividad» y «permanencia» se trata, la célebre cita parece que dibuja con total lucidez y actualidad nuestras habituales prácticas en las redes sociales virtuales.
¿Redes sociales o enredaderas antisociales? En definitiva, diversos micromundos del ciberespacio interconectados en los que cada vez con mayor frecuencia permanecemos: 1) más tiempo contemplando pasivamente la realidad, 2) menos tiempo pensándola y 3) ni hablar de transformarla. Son paradojas de esta contemporaneidad, por día más irracional, que sitúan de un lado a individuos pasivos y acríticos, y del otro, a la llamada «Cuarta revolución industrial» (2000), a pesar de que muchos de nuestros países apenas están comenzando a lidiar con la «Tercera revolución industrial» (1970). De paso sea dicho que ya se habla de la Quinta (2021).
¿Cuáles son los verdaderos sujetos de estas «revoluciones»? ¿Quiénes sí están pensando críticamente y transformando el mundo por nosotros? ¿En qué sentidos y dentro de qué límites suceden esos cambios? ¿Somos conscientes de cómo nos impactan y nos están modificando? De todo este despliegue tecnológico: ¿qué le llega a los pueblos saqueados, colonizados, subdesarrollados y bloqueados? ¿Te has preguntado por qué nos relacionamos, en el mejor de los casos, solo con la punta del iceberg de esa revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), las nanociencias, la inteligencia artificial y la robótica?
Como las «7 Magníficas» (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, NVIDIA y Tesla) son conocidas las principales empresas estadounidenses que dominan el mercado global de las TICs, y dentro de esas siete, la burbuja Meta (Facebook, Instagram y «Wasa») acapara la atención y condiciona la conducta de millones de personas alrededor del planeta. Son estos líderes de las plataformas digitales quienes las han vaciado de la posibilidad para la crítica revolucionaria y en su lugar han institucionalizado el entretenimiento fútil.
Curioso término este, entretenimiento, que está formado por «entre» y «tenencia» y que puede caracterizar muy bien nuestra experiencia, en tiempo y espacios, en las redes virtuales como accesos que «tenemos» mientras permanecemos conectados entre lo analógico -aparentemente abrumador- y lo virtual -supuestamente refrescante-. O, entre un mundo viejo y otro nuevo. Recuérdese que a las tecnologías modernas se les llaman nuevas, aunque sea una forma vieja de nombrarlas.
Todas son falsas dicotomías de lo real, fragmentaciones desde las cuales se nos dificulta acceder a la verdad sobre lo que nos rodea y sobre nosotros mismos. De conjunto, el entretenimiento y su acepción como distracción pasan a ser mediaciones centrales de nuestra cotidianidad y vehículos para reforzar el empobrecimiento espiritual que padecemos, directamente proporcional a una permanencia acéfala en dichas plataformas.
Con su doble condición, como entretenimiento y distracción, los contenidos digitales que abundan buscan entre-tener a un espectador que, cansado de sus avatares diarios, se refugia en la virtualidad como show. En tanto distracción se torna una especie de cura epidérmica ante el hastío, pero que en nada se propone llegar a la raíz y, mucho menos, descubrir y atacar las causas del malestar social.
El código cibernáutico común es claro y en su ADN no está programado dotar de herramientas a los usuarios para cambiar las cosas, ni para cuestionarlas, ni siquiera para entenderlas. Siguiendo esta dinámica de funcionamiento se queda al campo otra palabra, y con ella nuestra actividad, usuarios: dígase de quienes usan algo. Pero, dado que vivimos en un mundo invertido, cuestión esta que debemos al capitalismo global, hemos terminado siendo más que usuarios, usados; alienados por la tecnología, todos los días, a todas horas. La Era de los pulgares condiciona consumidores contemplativos en serie, predispuestos para que permanezcamos maniatados a nuestros dispositivos móviles, atendiendo a una pantalla programada para generar, cada vez, más adicción.
No caben dudas de que, como bien apuntó Marshall McLuhan, los medios son extensiones de los seres humanos. Esta sería una cuestión absolutamente maravillosa siempre que esas extensiones fueran elementos mediadores -solo- hacia lo bello, lo bueno, lo virtuoso, lo humano, lo solidario, lo constructivo y lo digno de los seres humanos y no hacia sus opuestos.
Sin embargo, en las condiciones que impone el capitalismo de plataformas digitales, con su internet de las cosas, estas extensiones están siendo enajenadas de nuestros propios cuerpos y mentes; así como, constantemente rediseñadas para desmovilizarnos. Si el medio es, tanto el mensaje, como las extensiones de nuestros cuerpos, significa que en el consumo que hacemos de ellos ya hay un tipo de producción simbólica que ni siquiera tiene que esperar por el mensaje para darse y trastocar nuestras vidas.
Esa construcción de significados existe inmediatamente como producción y apropiación del medio. Mientras usamos el celular, la computadora, el tablet, la inteligencia artificial (IA), etc., en su consumo ya estamos produciendo un tipo de subjetividad determinada y, por lo tanto, un tipo de seres humanos determinados. Por ejemplo, el mayor impacto para nuestras mentes hoy no está tanto en lo que se haya buscado en DeepSeek, sino en el modo en el que esa y otras IA están modificando nuestros hábitos, pensamientos y actitudes, independientemente del contenido.
¿Podemos afirmar hoy que somos nosotros los que llevamos las riendas en la relación con nuestros aparatos «inteligentes» y nuestros perfiles en redes digitales, o es a la inversa? Efectivamente, el medio sigue siendo el mensaje; pero un mensaje que debemos analizar e interpretar cuidadosamente para asumir posiciones activas sobre él. Hay una complementación interesante entre la teoría de McLuhan, sobre los medios y la de Marx, en los Grundrisse, sobre la dialéctica entre la producción y el consumo en el capitalismo, que tiene que ver con lo que se expone en este texto.
Escribió el viejo Marx, que la producción engendra al consumo, ya que crea un modo determinado de consumir y a la necesidad atada a él. Se está refiriendo a que la producción ampliada de mercancías no tiene como objetivo fundamental satisfacer nuestras necesidades, sino diversificar nuestra dependencia al mundo mercantil; para lo cual se tienen que reproducir las necesidades ya existentes e inventar otras nuevas.
Por ejemplo, ya no podemos concebirnos sin contacto constante con los demás a través de plataformas de mensajería digital, o sin estar al alcance de una llamada telefónica en todo momento. A la ausencia de cualquiera de estas dos condiciones le llamaríamos estar incomunicados, olvidando que hasta hace muy poco no tener WhatsApp, ni celulares, ni internet no era condición de aislamiento social.
Mediante la creación de plataformas digitales de mensajería se reinventó la necesidad de «estar comunicados». La comunicación se mercantilizó en nuevos niveles, pero también lo hizo la satisfacción de la necesidad «estar comunicados», que no queda a la libre imaginación individual, sino que es determinada por las reglas de dichas plataformas. La posible libertad en la satisfacción de la necesidad de estar comunicados digitalmente siempre, queda diluida en una aparente diversidad de plataformas virtuales, mas no se sustenta en modos realmente diferentes, ni independientes a la lógica del capital.
De manera tal que la producción de esas tecnologías, de esas aplicaciones y de esos medios en general, están pautando y encasillando un tipo muy específico de consumo y del modo en el que los usamos. Dígase del para qué, cómo, cuándo, dónde y por qué los usamos. De conjunto con la producción de la necesidad de comunicarnos siempre, se programó que su satisfacción se realice mediante formas bien específicas, unilaterales y que no dispongamos de las herramientas epistemológicas para imaginar otras diferentes.
Una vez producida como incomunicación la falta de estos nuevos medios, la necesidad ya creada que en algunos casos toma forma de dependencia, va perfilando también nuestras expectativas, hábitos, tradiciones, costumbres y relaciones sociales cotidianas. En resumen, las características de esos medios electrónicos están conformando y limitando nuestras acciones y en consecuencia las estructuras de nuestras mentes.
Todo lo anterior no significa que no podamos cuestionar, comprender y cambiar desde la praxis las reglas del juego, sino que debemos considerar que el diseño estructural y las dinámicas desde las cuales operan esos artefactos, redes y medios no está hecho para facilitar o motivar que lo hagamos. Si bien es cierto que necesitamos construir una legión semiótica para hacerle frente, si vamos a pensar en clave marxista no podemos quedarnos en la disputa de sentidos, y mucho menos en aspirar a dominar el sentido común, repositorio de la colonización cultural.
Debemos empezar por superar esa falsa antinomia entre pensar y hacer, ya que uno no existe sin el otro. No hay teoría sin práctica o, llevándolo un paso más allá, como dijo Lenin, no hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria, y viceversa. Lo que significa que no es viable un pensamiento etapista, donde primero pienso y solo cuando termino de pensar hago, y mientras hago no pienso, o si pienso no hago. Pensar y hacer forman parte de un mismo proceso práctico humano.
Se puede y se debe disputar sentidos, pero debemos hacerlo a la vez que se actúa prácticamente sobre las circunstancias que nos subordinan y que condicionan las cualidades de esos sentidos. Será, sobre todo, a través de esa praxis revolucionaria que busca actuar e incidir en el cambio de las condiciones materiales de vida que se podrá ir generando un pensamiento contrahegemónico con mejor salud para enfrentar en la realidad los códigos reinantes.
El capitalismo resultó ser un experto en cooptar, en secuestrar lo que sobre él pensamos y decimos, desgajándolo de lo que podemos hacer para transformarlo subversivamente; es así que genera la ilusión de que es invencible. Por ello debemos atacarlo no solo conceptualmente, aunque por supuesto necesitemos seguir conceptualizando desde las izquierdas.
Hay que recuperar a nuestro favor la actividad teórica, pero recordando que esta no es una batalla solo teórica que sucede en las conciencias, sino, fundamentalmente, contra las estructuras materiales que reproducen las actuales relaciones de explotación de unos pocos sobre las mayorías. Élites hegemónicas cuyo poder descansa en su dominio sobre la producción material y espiritual de la comunicación digital a escala global.
Seguimos en el marco de una guerra política, y como tal solo se resuelve en el campo de la lucha de clases que tiende a metamorfosearse. Esta contienda lleva batalla de ideas sí, pero irremediablemente debe enfocarse en la subversión del capitalismo, responsable de hacer de la relación entre medios, consumo, producción y sujeto, también, una experiencia alienadora y desigual.
La insistencia del Moro en que no solo interpretáramos el mundo, sino que, sobre todo, lo transformáramos, no fue un capricho comunista. La historia de la humanidad va sobrada de ejemplos que evidencian que nos podemos pasar siglos disputándonos sentidos teóricamente hablando, sin que ello se traduzca en un cambio material de nuestra realidad a favor de los pobres de esta tierra.
Para que los sorprendentes adelantos de la ciencia y la tecnología puedan extender sus verdaderas potencialidades emancipadoras y en paralelo incentivar nuestras capacidades como seres humanos, no basta con múltiples interpretaciones y descripciones del problema. Se requiere un despliegue creativo y creador superior, capaz de construir una nueva sociedad cuyos cambios de paradigmas estén en función de multiplicar la justicia social y el bienestar colectivo. Solo así, esas extensiones de los seres humanos implicarán mediaciones verdaderamente liberadoras y habremos eliminado para siempre la falsa división entre teoría y práctica, entre pensar y actuar. Interpretar sí, pero para transformar integralmente el mundo y a nosotros mismos, convirtiéndonos en seres humanamente superiores.