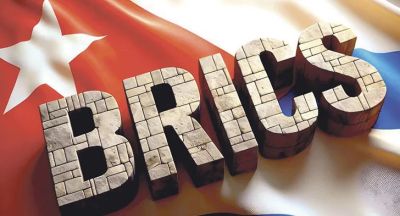Javier Gómez Sánchez - Tomado de cuenta FB
La mente humana se ha convertido en el sexto espacio de enfrentamiento bélico, después del terrestre, naval, aéreo, espacio cósmico y ciberespacio.
En la guerra cognitiva, la mente se convierte en el campo de batalla (cognitivo significa “relativo al conocimiento”), con el objetivo no solo de cambiar lo que la gente piensa, sino también “cómo piensa” y cómo actúa a partir de eso. Si se lleva a cabo con éxito, moldea e influye en las creencias y comportamientos individuales y grupales para favorecer los objetivos del agresor. Esto es lo que puede leerse en los manuales de la OTAN.
Pero no se habla de las secuelas que deja ser objeto de este tipo de guerra, pues sus efectos terminan provocando un daño en la mente de las personas al instalar en ella estados de ánimo, acumular respuestas emocionales y modificar su capacidad de razonamiento.
Las víctimas de la guerra cognitiva no son los gobiernos y sociedades que se busca derrocar o desestabilizar, sino los seres humanos que son utilizados masivamente para lograr esos propósitos.
Para llegar a ser efectiva, la guerra cognitiva necesita depositar enormes cantidades de estímulo en forma de contenido, recibido de manera constante hasta lograr reacciones cerebrales a partir de una manipulación de la respuesta neurológica.
La persona es bombardeada día tras día con noticias falsas, manipulaciones informativas de la realidad, memes, titulares, videos cortos y todo tipo de contenidos similares, con el objetivo de aumentar su estado psicológico negativo ante determinada realidad. Por tanto, los individuos están sometidos todo el tiempo a la aplicación intencionada de sensaciones de inseguridad, desasosiego, tensión y catastrofismo. Un cúmulo de estrés que, a largo plazo, puede llegar a tener un efecto no solo psicológico, sino también neurológico.
El cerebro responde a diversos estímulos produciendo hormonas que desencadenan sentimientos específicos. Algunas de esas sustancias químicas son producidas por el organismo a partir de estímulos positivos, como la dopamina (placer), serotonina (tranquilidad), endorfinas (alivio) y oxitocina (empatía, amor); en cambio, otras aparecen a partir de estímulos negativos, como la adrenalina y la noradrenalina (indignación) o el glutamato (miedo).
De la misma manera que los perros de los experimentos de Pavlov respondían al estímulo de sonidos o luces a los que eran habituados, el cerebro de las personas sometidas a estos contenidos intencionados en las redes sociales digitales —como, por ejemplo, en su muro de Facebook— termina acostumbrándose a estos y reaccionando ante su aparición.
El término “infodemia” comenzó a utilizarse durante la pandemia de COVID-19 y responde a la combinación de “información” y “pandemia”. Fue acuñado a partir de constatarse el daño emocional que comenzaba a observarse en las personas por estar todo el tiempo consumiendo información negativa sobre la pandemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) viene prestando atención a este asunto en los últimos años.
Lejos de lo que pueda pensarse, las fake news no son el arma principal en este tipo de guerra, sino que constituyen un elemento más —incluso secundario— dentro de una construcción mucho mayor de estímulos, centrada en la presentación manipulada de la realidad, la cual, sobre una base real, busca una aparición maximizada de sentimientos.
De esta forma, se recibe una interminable cantidad de contenidos sobre derrumbes, accidentes, mala atención médica, falta de medicamentos, escasez de alimentos, mal funcionamiento institucional, corrupción y un largo etcétera. Todos basados en niveles reales, preocupantes y alarmantes de existencia de esos problemas, pero que, al ser constantemente inoculados a los sujetos, buscan convertirse en un estado psicológico permanente y maximizado, más que una perspectiva crítica de la realidad política y económica del país. Es decir, el consumo permanente de estos contenidos chatarra no hace que se esté más informado ni que se tenga más cultura política; por el contrario, las personas que más los consumen generalmente terminan siendo las menos informadas.
Un recurso de la guerra cognitiva es la creación de percepción noticiosa ante un hecho presentado de manera confusa, urgente y de gran impacto, pero que no se presenta con hechos concretos o esclarecidos, sino como una combinación de elementos visuales que generan una “atmósfera” o “ambiente”, que luego es replicado y ampliado en el tiempo para construir una narrativa.
Un ejemplo perfecto de esto fue la manera en que se presentaron los sucesos ocurridos en el festival de música Nova, en Israel, el 7 de octubre de 2023, al producirse las acciones de Hamas. Los espectadores de todo el mundo recibieron una mezcla de videos caóticos de gente corriendo, imágenes montadas, voces confusas, situaciones presentadas a medias, junto a titulares de alarma combinados con presentadores que hablaban de la noticia.
Un ejemplo en Cuba fueron los sucesos de la Finca de los Monos, donde, a partir de dos o tres videos confusos, se generó la noticia falsa de un gran evento violento con varios muertos y decenas de lesionados.
Lejos de lo que puede pensarse, no son los bots los que hacen circular los mensajes de manipuladores o las noticias falsas, sino personas reales que los envían a sus amistades, familiares o grupos de su centro de trabajo.
La guerra cognitiva aprovecha internet y las redes sociales para dirigirse selectivamente a grupos sociales específicos y, a partir de estos, llegar en conjunto a un gran número de individuos en una sociedad.
El concepto de “weaponization” se desarrolla a partir de la utilización de esos grupos como un arma de guerra (“weapon” significa “arma”), a partir de su identificación según sus características, para producir y reproducir contenidos de carácter específico, su sensibilidad a determinados mensajes, junto a su propensión a desarrollar reacciones, emociones y mentalidades concretas.
Este es el caso de los “incel” en los Estados Unidos. El término proviene de la expresión “in celibate”. En español, “en celibato”. Se refiere a hombres solteros de entre 25 y 40 años que no tienen pareja, no por voluntad, sino aun cuando desearían tenerla. El fenómeno es producto de la sociedad actual y la dificultad para establecer relaciones y formar una familia. Esta situación de soledad, combinada con un alto consumo de contenidos en la red —incluyendo pornografía—, baja autoestima, falta de recursos materiales, aislamiento social, frustración sexual y falta de afecto e interacción real, produce, entre otras expresiones, altos niveles de misoginia.
La interacción de estos individuos en grupos de redes sociales hizo que, a través de una dinámica transmedia, no solo consumieran contenido, sino que también fueran capaces de producirlo. En gran medida, en forma de memes, aunque no exclusivamente.
Fuerzas políticas vinculadas a la derecha estadounidense exploraron la existencia de comunidades humanas que interactuaban en las redes para orientarlas al consumo y la producción de contenido útil a sus estrategias electorales. En el caso de las campañas de Trump, que fueron en 2016 contra una mujer, Hillary Clinton, y en 2020 contra otra mujer, y en este caso negra, Kamala Harris, el estímulo o weaponization de los “incel” para impulsarlos a consumir y generar contenidos de odio a favor de Trump y el movimiento Make America Great Again (MAGA) fue muy provechoso.
En el caso de Cuba, desde hace años se viene dando un fenómeno muy similar al de los “incel”, con las llamadas “mamis”.
Esta es la manera de llamar a las usuarias del grupo Madres Cubanas por un Mundo Mejor, surgido en 2019 para compartir publicaciones comentando dónde se podían comprar productos para bebé, especialmente pañales desechables, como una manera de colaboración ante el desabastecimiento en aumento. El grupo comenzó a crecer, incorporando un gran volumen de mujeres con hijos pequeños o en edad escolar, y se diversificó con todo tipo de temas nacionales o locales cubanos de carácter “práctico” sobre las escuelas, círculos infantiles, atención pediátrica o de cualquier tipo relacionados con la infancia. Durante la pandemia, se multiplicó, apareciendo otros grupos con nombres parecidos.
A manera similar a los “incel”, los cuales eran hombres solteros frustrados por la soledad, lo que se traducía en ira, que a su vez producía contenido; las “mamis” son igualmente un grupo que ha sido identificado a partir de su género y una característica familiar —la maternidad, en vez de la soledad—, que se presenta en forma de preocupación permanente por la alimentación y otras necesidades de sus hijos en medio de un contexto de crisis en aumento.
Se trata de un público con una alta sensibilidad ante los estímulos, al tratarse de temas asociados a sus hijos. Incluye desde amas de casa hasta profesionales universitarias. El nivel educativo influye, pero no es determinante, pues un factor importante en el funcionamiento de las redes sociales digitales es la sorprendente vulnerabilidad de sectores con educación universitaria ante contenidos manipuladores.
En realidad, estos grupos son espacios cultivados y mantenidos para el uso de la guerra cognitiva en su máxima expresión. Es un terreno fértil para las noticias falsas o la estimulación negativa a partir de situaciones reales. Constantemente aparecen publicaciones preguntando sobre si es cierto que se va a eliminar tal o más cual producto de la Libreta de Abastecimiento —nada difícil de creer, teniendo en cuenta que la población cada vez recibe menos a través de esta, y varios productos han dejado de ser entregados completamente—, y muchas otras situaciones, que son transmitidas de manera interrogativa por un perfil anónimo.
¿Si alguien pretendiera saber si se ha informado algo sobre un tema, no sería más lógico buscar en Google alguna noticia al respecto, que preguntar en un grupo de Facebook?
Lo que realmente se busca no es hacer una pregunta, sino introducir la duda, la desinformación y la inseguridad. Con igual intención aparecen extensos relatos “de horror” sobre el Sistema de Salud —nuevamente, nada difíciles de creer en la situación en que este se encuentra—, como también ocurrencias negativas y accidentes en espacios escolares.
No es de dudar que gran parte de los usuarios —o sea, de las “mamis”—, usando perfiles falsos o publicaciones anónimas, ni remotamente se trate realmente de madres preocupadas, sino tanto de hombres como de mujeres que actúan como operadores de la guerra cognitiva, incluyendo posiblemente a los creadores de los grupos.
Cualquiera pensaría que una defensa posible es pensar, es decir, tener una capacidad crítica y racional permanentemente activada sobre lo que se está leyendo o viendo. Pero una persona que tenga esa capacidad no pasa su tiempo atenta a ese tipo de grupos. Ingresar, permanecer y atender es ya una manera de ser víctima permanente en manos de sus operadores; la participación misma es un acto de credulidad y de vulnerabilidad a favor de estos.
¿Qué hacer?
Primero que todo, a estas alturas, concebir a nivel institucional los daños de la guerra cognitiva como un problema sanitario. Como política de país, lograr, a través de la educación y los propios medios de comunicación, espacios de formación y charlas en centros laborales, que las personas entiendan que su salud se está viendo amenazada. Se trata de tomar conciencia de que estamos ante una epidemia de impacto psicológico y daño masivo, y que debe comenzar a ser tratada desde el nivel gubernamental e institucional como tal. No basta con llevar a la TV a oficiales del Ministerio del Interior o fiscales ante un evento determinado. La atención al problema no puede ser temporal, ni solo policial o judicial; debe ser también sanitaria y educativa.
Es necesario apelar a todo el desarrollo del país, convocar a neurólogos, psicólogos, comunicólogos y todos los profesionales que puedan tanto aportar a la comunicación sobre el problema como ayudar a trazar estrategias nacionales respecto a este.
A nivel personal, cuando una persona tome conciencia y decida apartarse de esos espacios, por acción propia o alentada por su familia, tratar de sanar las secuelas, pues lo más importante es revertir el daño neurológico.
Puede ayudar apartarse de las redes digitales un tiempo, pero eso es difícil hoy en día, y muchas veces las exigencias laborales obligan a permanecer en ellas. Puede ayudar aumentar el consumo de otras formas de contenido, como libros, revistas —pueden ser digitales—, películas y documentales.
No se trata de enajenarse de la realidad política, económica y social del país, cuya dura realidad supera cualquier ficción, sino de exponerse a la “medicina” de contenidos sobre esta que estimulen el razonamiento en vez de inhibirlo.
No se trata de una recomendación política, ni siquiera pretende serlo; esos contenidos podrían ser de una tendencia o de otra. Lo importante es que no hagan una manipulación emocional extrema de las personas. Aunque en todos los contenidos mediáticos es posible encontrar niveles de manipulación, serían mucho menores y menos dañinos que los causados por la guerra cognitiva.
El mundo y nuestro país llevan poco tiempo expuestos a este tipo de fenómeno. El propio concepto de “guerra cognitiva” tiene apenas unos años, por lo que no es posible medir aún sus efectos. Pero es posible adelantar que, en la guerra cognitiva —al ser una guerra que opera en las mentes—, las víctimas de daño neurológico equivalen a los lisiados que han perdido un brazo o una pierna en la guerra convencional, o los que terminan traumados por ella.
Para un Estado que tiene la responsabilidad de velar por la salud de sus ciudadanos, no se trata ya de un tema limitado a la Defensa, sino que se ha convertido en un problema de salud de implicaciones sociales, con dimensiones como las consecuencias del alcoholismo, el tabaquismo o el consumo de drogas.
No debe subestimarse.
Los objetivos de los que ejecutan la guerra cognitiva podrán lograrse o no, pero el daño en las víctimas como individuos y como sociedad será un hecho quizás irreversible.