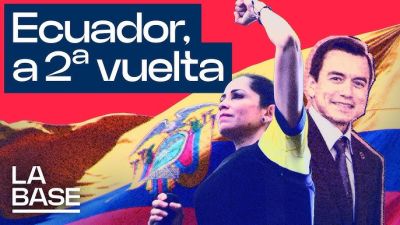José Ernesto Nováez Guerrero - Al Mayadeen - Tomado de Cuba en Resumen
En medio de las difíciles condiciones por las cuales atraviesa el país, agravadas por el recrudecido bloqueo económico de los Estados Unidos y la crisis económica mundial, las instituciones de la ciencia cubana persisten en su encargo de trabajar para la salud del pueblo y buscan vías creativas para garantizar los insumos indispensables para producir, crecer y desarrollarse.
Desde los primeros años de la Revolución Cubana, el comandante en Jefe, Fidel Castro, vislumbró que el futuro de desarrollo soberano de la isla pasaba por ser una nación de mujeres y hombres de ciencia.
Durante décadas, la inversión pública sostenida en la formación y creación de las capacidades científicas y tecnológicas posibilitó el surgimiento y consolidación, entre otros sectores, de un inmenso polo biotecnológico, con capacidad de producir medicamentos y vacunas únicos de su tipo en el mundo.
Un polo tecnológico que fue clave, también, para producir tres vacunas propias en contra de la covid-19 y salvar incontables vidas dentro y fuera de Cuba.
En medio de las difíciles condiciones por las cuales atraviesa el país, agravadas sobre todo por el recrudecido bloqueo económico de los Estados Unidos y la crisis económica mundial, las instituciones de la ciencia cubana persisten en su encargo de trabajar para la salud del pueblo y buscar vías creativas para garantizar los insumos indispensables, producir, crecer y desarrollarse.
Sobre las vacunas cubanas contra la Covid-19, el modelo cubano de economía de la ciencia y los retos y oportunidades que enfrenta el sector biotecnológico cubano en la actualidad, conversamos con la Dra Belinda Sánchez Ramírez, directora de la Dirección de Inmunología e Inmunoterapia del Centro de Inmunología Molecular (CIM) y parte del equipo de investigadores del proyecto de vacunas Soberana.
JENG: Vamos a comenzar hablando de tu experiencia en el Centro de Inmunología Molecular (CIM) y los proyectos en los que estás trabajando ahora.
BSR: Desde que me gradué en la Universidad laboro en el Centro de Inmunología Molecular y ya tengo 32 años cumplidos ahí. Es una institución dedicada fundamentalmente al diseño de terapias para el tratamiento del cáncer, pero también nos hemos extendido a buscar terapias para la cura de otras enfermedades crónicas no transmisibles, algunas autoinmunes y crónicas como la arteroesclerosis y el Alzheimer.
En estos momentos soy la directora de la Dirección de Inmunología e Inmunoterapia, encargada de las investigaciones básicas/aplicadas en el CIM. Es decir, somos el grupo que diseña y genera, a partir de estudiar la literatura científica mundial, las nuevas moléculas, siempre relacionadas con el crecimiento de los tumores, o con el apagamiento del sistema inmune, buscando lograr el ataque de las nuevas drogas a los tumores.
De manera que nosotros hacemos terapias dirigidas a esas moléculas. Pueden ser anticuerpos monoclonales, vacunas de distintos formatos y plataformas y además de eso, moléculas inmunoreguladoras para el tratamiento de esas dolencias. Eso es lo que hacemos, y vamos desde la generación de los nuevos productos, las nuevas moléculas, hasta las pruebas clínicas fase uno, es decir, las primeras pruebas en humanos que demuestren que el producto puede o no ser potencialmente bueno y no tóxico. Los pasos siguientes los hacen los colegas de la dirección clínica que continúan con los ensayos Fase 2, 3 y 4.
JENG: Fuiste parte de uno de los múltiples equipos que durante la pandemia se puso en función de buscar un candidato vacunal o varios para hacerle frente a la covid-19. Específicamente fue en el caso de las tres vacunas SOBERANA. Quisiera entonces que hablaras de cómo fue la experiencia de producir una vacuna en Cuba, en tiempo récord ¿Qué criterios siguieron?
BSR: De lo primero que hay que hablar es del comandante en Jefe, Fidel Castro, como en tantos otros ejemplos, una vez más podemos decir que Fidel salvó al país. Todo fue posible gracias a que teníamos una biotecnología madura en el momento en que la pandemia llegó. Ninguna nación que no tuviera en el momento de la pandemia plataformas tecnológicas probadas, podía plantearse a hacer una vacuna. Cuba estaba en ese caso, porque 60 años antes la ciencia se había desarrollado junto con la salud pública y, además, 30 años antes había nacido también la industria biotecnológica.
Cuando llega la pandemia a Cuba, lo primero, antes de hablar de las vacunas, es justo decir que en el mundo entero la información científica sobre el nuevo virus corrió a una velocidad extraordinaria, abierta para todos y gratis. Eso posibilitó que pudiéramos ir entendiendo, poco a poco, a qué nos estábamos enfrentando. Pero no dejaba de ser un virus nuevo, mortífero y la posibilidad de reaccionar de cada cual fue a partir de los productos que en sus países existían.
Los que no tenían drogas disponibles para el tratamiento de los pacientes, tenían que adquirirlas si podían. Pero en el caso de Cuba recurrimos a los productos que ya teníamos, que habían sido desarrollados para otras enfermedades, y cuyo mecanismo de acción permitía probarlos contra la covid-19. Por ejemplo, a los pacientes graves y moderados hospitalizados se les empezó a tratar con productos cubanos que habían sido desarrollados para un padecimieinto como la artritis reumatoide. Teníamos un producto en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) que se desarrolló para la autoinmunidad, el JUSVINZA, que ya estaba en estudios Fase II en pacientes con artritis. Al ser un antiinflamatorio, y ya sabiendo por estudios internacionales que la enfermedad provocaba la muerte a partir de la inflamación exacerbada y tormenta de citoquinas, fue muy útil en el tratamiento.
El CIM contaba con un producto desarrollado y en prueba para enfermedades autoinmunes, el ITOLIZUMAB, un anticuerpo monoclonal que se había evaluado y probado para pacientes con diferentes padecimientos autoinmunes y que fue muy útil. Se salvaron muchas personas con estos.
Se usó el NIMOTUZUMAB, otro fruto del CIM. Es un anticuerpo monoclonal registrado para cinco tipos de tumores, pero al ser antiinflamatorio (el cáncer es una enfermedad inflamatoria crónica), fue muy útil. De manera que, antes de llegar las vacunas, muchos enfermos hospitalizados fueron salvados con productos de la biotecnología cubana.
Plantearnos hacer una vacuna fue algo inmediato. Es decir, llegó la pandemia a Cuba y BioCubaFarma, que es la gran organización empresarial que reúne a las entidades farmacéuticas y biotecnológicas de la isla, hizo un llamado a las instituciones a ver qué se podía hacer en tiempo récord.
El personal científico, además de dar el paso al frente para abrir laboratorios en nuestros centros y hacer pesquisas por PCR, empezó a encausarse en el diseño de proyectos para desarrollar, al menos, una vacuna para nuestro pueblo contra la covid-19.
Los centros llamados fundamentalmente en ese momento fueron el CIM, que aunque no trabaja infecciones, sí lo hace desde hace 30 años en el campo de las vacunas contra el cáncer, y cuenta con una vacuna registrada para el tratamiento del cáncer de pulmón.
También el Instituto Finlay, institución que es, por excelencia, quien genera vacunas pediátricas y tiene más de 30 años produciéndolas como la antimeningocócica. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), especializado en el desarrollo de vacunas para la hepatitis B y otras que hacen para cáncer. De manera que había experiencia para enfrentar la situación, y la idea entonces fue unirse para hacerlo mejor y más rápido. Todas las semanas, cada institución presentaba un proyecto, discutíamos los resultados y hacían alianzas según los intereses de cada proyecto, porque hubo varios.
El 17 de mayo, un grupo de nosotros tuvimos una reunión con el presidente Miguel Díaz-Canel. El hace un llamado, porque en realidad Cuba había sido muy efectiva en la pesquisa, en los centros aislamientos, en el tratamiento de los pacientes, pero teníamos una preocupación enorme porque estaban muriendo personas.
Ya sabíamos que las transnacionales estaban delante con el tema de las vacunas, y que, si Cuba quería vacunar a su gente, la opción era ser soberanos y tener nuestra propia vacuna. De lo contrario quedabamos en la cola, como le pasó a numerosos países, donde muchos no pudieron ni vacunarse. Ese día el mandatario hizo un llamado a ser lo más efectivos posibles, para tener vacunas para Cuba lo más pronto que se pudiera. Fue un llamado a defender la soberanía nacional, a partir de lo nuestro. Y en ese instante hubo una recapitulación de la manera en que se realizaban los proyectos para hacer lo que consideráramos más rápido, sin perder calidad, efectividad.
JENG: Quería solo apuntar que recuerdo que el Presidente, en una intervención pública en el Palacio de Convenciones, dijo que, mientras otros países ricos le habían podido destinar miles de millones de dólares a vacunas, Cuba solo pudo dar a las cinco vacunas 50 millones de dólares.
BSR: Y no era posible dar más. Nosotros, para poder desarrollar las vacunas, tuvimos que parar todas las investigaciones en otros campos, aunque yo creo que eso pasó en casi todo el mundo. Tuvimos que detener otros proyectos dedicados al diseño de otras terapias para el cáncer, echar mano de todo lo que había en los almacenes y refrigeradores, y ponerlo para el proyecto Vacuna covid-19. Así funcionan las emergencias. Con lo que teníamos fue con lo que pudimos actuar.
Y esto es uno de los ejemplos de los efectos del Bloqueo, pues para nosotros los ciclos de compra son inmensos, es decir, mientras en un laboratorio en otra parte del mundo, porque hemos estado en laboratorios en otros países, cuando pides comprar un reactivo lo puedes tener en 24 hoiras a veces máximo a la semana, en Cuba adquirir un reactivo para una investigación puede demorar un año.
Es decir, es muy difícil, porque muchas veces esos reactivos se hacen en Estados Unidos o en países que reciben sanciones de EE. UU. si lo venden a Cuba. Por tanto, tenemos que recurrir a terceros que, además, te ponen el precio tres veces más caro y ante una situación de emergencia como la pandemia, no puedes contar con lo que vas a comprar. Hay que contar con lo que tenemos. Hubo que ser muy efectivo en ese tema. Todo se puso en función de esa producción de vacunas. Generamos nuestros antígenos vacunales y todas las moléculas que necesitábamos para la caracterización analítica, su liberación por control de calidad y para montar las técnicas necesarias para evaluar la calidad de la respuesta inmune ante la vacunación, en modelos animales y en pacientes con lo que teníamos. Fue un trabajo intenso, enorme, de muchas horas de consagración, pero con la convicción de que sabíamos hacerlo y podíamos hacerlo.
Además la unión entre las instituciones fue esencial para lograrlo. Porque lo que no tenía una lo tenía la otra, lo mismo en equipamiento que en experiencias, conocimientos.
JENG: ¿Qué criterios primaron a la hora de determinar qué candidatos vacunales iban a pasar de fase y cuáles no?
BSR: Puedo explicar bien lo que estábamos haciendo en el CIM, que no se propuso hacer una vacuna propia. Sabíamos hacer vacunas, pero sabíamos que nosotros no éramos los expertos en hacer vacunas infecciosas y para niños. Lo mejor que podíamos hacer era contribuir con la tecnología, con el conocimiento en vacunología, inmunología, analítica, calidad. Podíamos, además, contribuir con las preciadas manos de nuestros investigadores. Pero nos unimos al Finlay, instituto con una gran experiencia en haber hecho vacunas para niños, en ensayos clínicos masivamente en infantes. Había un saber hacer. Unirse era la clave. Y ahí buscamos una manera de hacer más eficaz el proceso porque buscas a la gente más experimentada de cada institución y no hay quien frene un proceso así.
En el instante en que se nos hizo ese llamado por la máxima dirección del país, hubo un análisis de todos los proyectos que se habían presentado para desarrollar vacunas. Una de las cosas que determinó con cuál proyecto nos quedábamos fue que fueran los más simples pero potencialmente eficaces y rápidos de hacer.
Nunca la opción fue quedarse con uno solo, porque sabemos que la investigación es como un embudo, es la parte grande del embudo en la que tienes que hacer muchas variantes y diseños, de las cuales solo algunas funcionan en modelos animales, y de esas pocas funcionan después en el humano.
Con Vicente Verez, director del Instituto Finlay, que ha sido de hecho el líder del proyecto de las Vacunas Soberanas y que fue el que nos reunió en el equipo de trabajo, nos veíamos prácticamente todos los días, varias veces al día, para tomar decisiones en cada momento. En ese instante, cuando se le fue a poner nombre a las que iban saliendo, él propuso ponerles front runner 1, front runner 2, en la medida que se iban probando en la preclínica y lograban resultados para saltar a la clínica. En el caso de las vacunas Soberanas salieron Soberana 01, Soberana 02 y Soberana Plus. Incluso sobre el camino ya de los ensayos clínicos aprendimos varias cosas.
El primer ensayo clínico en Cuba con candidatos vacunales anti covid-19 se hizo con Soberana 01, que no llegó a ser vacuna a pesar de haber sido el primero en evaluarse en nuestros voluntarios. Y debo acotar responsablemente que en mi criterio era inmunológicamente el más potente. Pero hicimos el ensayo con dosis de antígeno vacunal un poco bajas. Nosotros estábamos caminando sobre la experiencia que el mundo iba teniendo. Nos enfrentábamos a lo desconocido sin margen para optimizar. Imagina que en mayo de 2020 decidimos cuáles serían los proyectos de vacuna y en agosto ya estábamos haciendo la mesa redonda para anunciarle al pueblo que íbamos a comenzar el primer ensayo clínico Fase I. Una cosa que normalmente se logra en diez años estábamos lográndola en pocos meses. Un reto cuando comenzamos el ensayo clínico fue definir qué dosis poner en el humano, y la utilizada en el primer ensayo clínico Fase I fue muy baja.
El antígeno de las vacunas soberanas se produjo en el CIM. Tuvimos una experiencia maravillosa de alianza con el Instituto Finlay. El CIM, justo por la práctica en hacer anticuerpos monoclonales en vacunas para el cáncer, tiene montada una tecnología única en Cuba, que es la fermentación de células de mamíferos a gran escala, la cual sirvió para producir el antígeno RBD de las Soberanas. Y el Finlay es experto en hacer vacunas conjugadas y en producción de adyuvantes, otro componente de las vacunas.
La experiencia del primer ensayo clínico con Soberana 01 fue un golpe para nuestro equipo. De manera que asumimos con toda la franqueza del mundo que el ensayo clínico no dio los resultados que necesitamos. Aunque los vacunas generaron anticuerpos en los voluntarios del ensayo, sabíamos que no eran los niveles de respuesta necesarios para proteger a la población. Confiábamos en nuestra vacuna, pero teníamos que ajustar dosis y esquema. Esa experiencia fue útil para las que más adelante fueron a la Clínica: Soberana 02, Soberana Plus y Abdala.
El CIGB tenía dos proyectos de vacunas, la vacuna Mambisa y la vacuna Abdala. El Finlay y el CIM avanzaron con tres proyectos. Repetimos que era importante que hubiese cinco porque no sabíamos si iban a triunfar los cinco, y era muy arriesgado quedarse con uno o dos candidatos. Y bueno, afortunadamente, como vivimos, tres candidatos se convirtieron en vacunas. El tiempo y la vida ya no nos permitió ni siquiera evaluar a los otros dos candidatos, pero creo que fue un récord importante.
JENG: Vacunas que salvaron millones de vidas no solo en Cuba sino en el mundo, porque después se comercializaron a varios países. Para mí hay una cosa muy interesante en esta fase de ensayo clínico y es que, por lo menos en el caso de una de las Soberana, se hicieron ensayos clínicos de conjunto con el Instituto Pasteur de Irán. ¿Esa fue la única experiencia? ¿Hubo otras? ¿Qué resultados aportaron estos en Irán?
BSR: De ese tipo fue la única experiencia. El Instituto Pasteur de Irán ya había tenido prácticas previas de investigación conjunta con el Instituto Finlay, y entonces ellos enseguida quisieron hacer sus ensayos clínicos con la vacuna cubana. Allí, adquirió otro nombre y se hizo un ensayo clínico Fase III con resultados muy similares al realizado en Cuba en términos de eficacia, lo cual, además, le dio mucha fuerza a los resultados nuestros, al ser obtenidos en otro país, en otro tipo de población, expuesta a diferentes variantes mutadas del SARS-Cov2, con otros antecedentes de salud y además llevado a cabo por médicos y enfermeros que no eran los cubanos. Yo creo que eso validó mucho la investigación, junto a los más de 20 artículos científicos en revistas de alto impacto que se publicaron con los resultados de las Soberanas. También Cuba tuvo la experiencia de exportar vacunas a otras naciones y donar a otras.
No había dicho algo que creo fue el resultado más feliz e importante de esa etapa, y es que Cuba no solo pudo vacunar a toda su población en tiempo récord, sino que fuimos el primer país y uno de los pocos en vacunar a todos nuestros niños y que solo después de la vacunación los niños empezaron el curso escolar. De hecho, somos del criterio de que el impacto que tuvo la llegada de la variante de Omicron en Cuba, tan diferente al impacto en otros países, pudo deberse, en lo fundamental, a haber vacunado a nuestros niños, un eslabón sensible en la transmisión de los virus, porque están con sus abuelitos en casa, los más difíciles de controlar. Vacunar a nuestros iunfantes fue algo tremendo. Y eso por la experiencia que tenía el Instituto Finlay de hacer vacunas para niños, conjugadas con un impacto inmunológico muy fuerte. Y decir que nuestras vacunas no tuvieron nada que envidiarle a los resultados de otras en el mundo. Las respuestas demostraron que las cubanas indujeron niveles muy elevados de anticuerpos, además de ser de las más seguras, por su tecnología.
La plataforma tecnológica vacunal cubana está basada en subunidades proteicas, es muy segura a diferencia de la plataforma usada en AstraZeneca y otros, basadas en material genético. Eran plataformas inmunológicamente potentes, pero realmente muy poco probadas en el mundo, sin producto registrado hasta el momento en que llegó la covid-19.
Habían intentos, ensayos clínicos para distintos tratamientos, pero nunca se había registrado un producto y de pronto vacunar a miles y miles y miles de personas con una tecnología así fue muy arriesgado. Yo creo que había que arriesgarse, quizás, pero realmente Cuba tenía por ese lado una tranquilidad enorme y por eso también fuimos con tranquilidad a vacunar a los niños.
JENG: Todo el proceso de producción de las vacunas cubanas en la pandemia sirve para ejemplificar también la diferencia de la lógica con la cual se ha construido la biotecnología en Cuba con respecto a la predominante en el mercado de la salud a nivel mundial. Háblame de las diferencias que percibes como científica entre ambas.
BSR: Es verdad que hay una diferencia enorme y esa diferencia se interpreta por el pueblo en la confianza que tiene a la hora de vacunarse. Los sistemas nuestros son muy seguros y la agencia reguladora cubana (CECMED) muy exigente. El CECMED no obstante, al igual que todas las del mundo, adoptó en la etapa de la covid normativas más flexibles que permitieron saltar etapas. No podíamos optimizar, pero teníamos que garantizar un mínimo de evidencias y seguridad antes de hacer las pruebas en humanos. Y así funcionamos. Nos acompañaron en todo el proceso y eso lo hizo más expedito. La ética de nuestra biotecnología, de nuestros científicos y médicos y la exigencia del CECMED no permitiría jamás que de nuestros centros de la biotecnología salga un producto con objetivos de lucro. Cuando el objetivo final es el dinero y la salud no está por encima de todo, cuando no estás pensando en cuál es el producto más efectivo para el más necesitado, los resultados no son buenos. Entonces creo que la confianza conque la población cubana se vacunó y con la que los padres llevaron a sus niños a vacunarse, habla de las diferencias entre la ciencia al servicio de la salud de su gente y la ciencia con objetivo puramente económico.
Nuestros productos son drogas que tienen un costo importante. Lo que sucede que cuando llega a las personas llega un producto gratuito, que lo cubre el sistema de salud. La biotecnología es cara en el mundo entero. Los medios de cultivo en el que fermentamos las células productoras son caros, los sistemas de purificación son caros, la investigación es cara en su conjunto. Desarrollar el sector biotecnológico fue una apuesta de Fidel, que estuvo claro desde el primer momento que era una inversión en función de la salud, en función de defender nuestra soberanía, y que también debía convertirse en un renglón de ingresos para la economía del país. Es una empresa costosa, pero sus resultados cuando hay empeño y eficiencia se revierten en aporte y ganancia. Y sobre todo, en salud.
Otra diferencia con otros lugares del mundo, está en la conexión que tenemos con el sistema de salud, más allá de las emergencias. Y esto hace que los proyectos se van diseñando desde los primeros experimentos de la investigación básica hacia un problema de salud específico que tiene el país, hacia las enfermedades de mayor incidencia, hacia grupos vulnerables. Hacia ahí apuntan los esfuerzos de la biotecnología cubana.
JENG: Hacía la pregunta también pensando en que cuando uno lee sobre el modelo de negocio de las grandes transnacionales de la salud, más que curar la enfermedad les interesa encontrar medicamentos que sirvan como un paliativo y que prolonguen una condición crónica de salud, que te haga dependiente de sus medicamentos y tratamientos.
BSR: Si bien existen las trasnacionales que no buscan a veces resolver el problema hasta el final, dejando al paciente dependiente de las drogas, es justo decir que depende de las enfermedades que estamos enfrentando. Algunos padecimientos crónicos, hasta el conocimiento científico que tenemos hoy, desde las tecnologías que dominamos, no tienen una cura definitiva. Es el caso de las crónicas como las autoinmunes, el cáncer, la diabetes, el asma. Pero el éxito de las terapias ha estado en frenar el desarrollo de algunas de estas, alargar la vida de los pacientes, logrando que viva con su enfermedad. Puede que un día logremos encontrar la cura para muchas de ellas. El conocimiento es infinito. Lo que no se puede hacer es no intentar buscar la solución, la mejor posible. Un ejemplo de lo que hablamos es el Alzheimer. El CIM está desarrollando un producto para su tratamiento, enfermedad en la que, hasta el conocimiento de hoy, no se ha podido revertir. Pero podríamos detenerla, mejorar las condiciones de vida del paciente, e incluso, provocar una mejoría notable. Y así también le damos vida a su familia, tranquilidad.
Con el cáncer sucede por ejemplo que muchas veces, incluso utilizando buenos productos, los cuales aparentemente curan, hay regresión de los tumores. No se logró, en ese caso, la cura, pero si hubo calidad de vida, se alargaron los años, eso es un logro de la ciencia. Y se trata de seguir buscando mejores y mejores terapias para revertir esa regresión y tener mejores resultados. Entonces mantener el tratamiento crónico de los pacientes, que pueden durar años, mientras sea favorable para el paciente, es válido. Porque, como tú dices, muchas veces por sacarle dinero a los productos se hace publicidad sensacionalista que, con respecto a una terapia anterior, solo alargan la vida un mes, dos meses, en el mejor de los casos. Por supuesto, dos meses de vida son dos meses de vida, pero en realidad hay mucho sensacionalismo en las noticias y se juega mucho con las esperanzas de las personas, con los sentimientos. Yo considero que la ciencia tiene que ser muy ética y muy cuidadosa cuando anuncia un resultado.
JENG: Aunque el objetivo primario de la biotecnología en Cuba no es económico, si hay una proyección hacia la comercialización de los productos que se vayan logrando, como una vía para reaprovisionarse, crecer, porque como bien dices, es un sector caro que lleva mucha inversión. Y he escuchado al doctor Agustín Lage, que es uno de los padres de la biotecnología cubana moderna, hablar en repetidas oportunidades del modelo cubano de economía de la ciencia. Háblame de eso, ¿cómo funciona y como lo has vivido en la práctica en el CIM?
BSR: Este modelo de la economía de la ciencia nace con los centros de la biotecnología. Cada uno de ellos comienza a partir de proyectos científicos anteriores. El CIM, de quien Agustín Lage fue su director fundador, es un centro que nace a partir de investigaciones que se estaban haciendo en el Instituto de Oncología. Tres años después de aparecer la tecnología de anticuerpos monoclonales en el mundo ya los investigadores de ese centro lograron el primer anticuerpo. Ahí es cuando Fidel piensa: ¿Si ustedes son capaces de hacer un anticuerpo en un laboratorio tan pequeñito, qué no podrían hacer y para cuántos pacientes, si les construimos instalaciones de mayor capacidad? Ustedes pueden hacer los anticuerpos que necesita la población cubana. Enséñenme qué capacidad ustedes necesitarían para hacer anticuerpos que alcanzaran para tratar a toda la población de enfermos, según las estadísticas. Y después que esos científicos se plantearon eso, él les dijo: No se queden ahí. Le dijo a Agustín: ¿Qué habría que hacer para tratar a otros pacientes en el mundo, y que algo que estamos haciendo para cubrir la demanda de la población cubana y soberanamente curar a nuestra gente también poderlo exportar, poder invertir en esas instituciones y poderle entregar divisas al país para otras necesidades?
Y así se concreta entonces la posibilidad de generar centros que tienen un ciclo cerrado. Ese ciclo cerrado implica que nosotros tenemos nuestra propia investigación dirigida a necesidades de sistema de salud. Cuando hay resultados preclínicos, se desarrollan los productos que irán a la clínica, producidos en unidades con condiciones de GMP (Good manufacturing products). Y si los resultados clínicos demuestran eficacia, obtienen el registro que otorga la agencia reguladora, y van al sistema de salud cubano. Y una vez cubierta la demanda nacional, se exportan. Y con la divisa obtenida, se cierra ciclo y se aporta a la economía del país. De manera que todas esas partes que te estoy diciendo en investigación, desarrollo, producción, clínica y comercialización están en la misma empresa. Es una ciencia que da resultados para la salud, que cubre necesidades, bienestar para la población, pero a la vez es fuente de ingreso a la economía del país. Y así ha ido funcionando, y así hay muchas dentro de las empresas de BioCubaFarma. La idea es que todas logren tener su ciclo completo.
El objetivo es, en cada una de esas empresas, hacer más ciencia productiva que permita disminuir los costos para ser todo mucho más viable desde el punto de vista de la productividad y de los ingresos y entregar divisas al país. Así funciona BioCubaFarma.
JENG: Quisiera cerrar hablando de ¿en qué momento está hoy la biotecnología cubana? ¿Cuáles son los principales retos, en tu opinión, y las principales oportunidades en el mediano plazo para el sector?
BSR: Nosotros no vivimos aislados de lo que ocurre en Cuba desde el punto de vista económico. Es decir, tenemos una situación que llega a las instituciones, estamos como en un momento de inflexión desde el punto de vista en que hay que plantearse qué cosas nuevas tenemos que hacer para lograr sostener, en una situación económica tan difícil, la elaboración de aquellos productos, incluso ya registrados, que están en el cuadro básico de medicamentos y con el cual el médico cuenta para poder tratar un paciente.
Una de las soluciones que hemos buscado, que de hecho el CIM, mi institución, fue pionera, es hacer empresas mixtas con otros países, a partir de valores ya creados. Impulsamos la innovación de los grupos de negocio, la capacidad de los comercializadores. Estamos cada vez más enfocando la investigación en la búsqueda de diferenciarnos de la competencia para ganar en oportunidades, encontrar nichos no cubiertos. Hay que defender la innovación, y también hay que desarrollar en Cuba genéricos y biosimilares de aquellos productos que otros desarrollaron y fueron eficaces.
Debemos destacar que Cuba, el CIM, hizo la primera empresa mixta en China productora de anticuerpos monoclonales. El primer anticuerpo monoclonal que se produjo en China fue un anticuerpo del CIM, el Nimotuzumab. Y hoy lo tienen registrado allí para el tratamiento de dos tipos de tumores. Eso es una salida importante desde el momento en que: primero, estás visibilizando la capacidad de hacer ciencia de primer nivel y segundo, porque parte de los ingresos de esa empresa mixta vienen a Cuba. Son dividendos que aportan a la empresa madre que es el CIM, a BioCubaFarma, y al Estado cubano. Esa es una de las maneras que hemos encontrado y a partir de esa empresa mixta se han ido generando otras. El centro tiene otras empresas mixtas, con Tailandia, con Alemania, el Instituto Roswel Park de EE. UU.
Otras muchas instituciones han hecho también laboratorios conjuntos, es decir, no solo la empresa final, la empresa mixta que te genera el producto, sino también laboratorios conjuntos donde se desarrollan nuestras investigaciones, ideas que se generaron, patentes que nacieron en Cuba y que no tenemos las posibilidades económicas de seguirlos como para llegar a los ensayos clínicos Fase 1,2 y 3, pues se hacen con esos países. Hemos cambiado también la manera de ver la importancia de hacer patentes conjuntas. ¿Por qué no? Es decir, si podemos tener la patente cubana, ¡felicidades! Pero si nosotros no podemos llegar solos porque la economía no nos lo permite o porque el equipamiento no es el adecuado, perfectamente podemos ir a desarrollar nuestros productos con otros institutos que puedan aportar lo que nos falta y salimos con patentes conjuntas. Eso es un ganar-ganar. Se gana en velocidad, en equipamiento, en formación de la gente, en llegar a tiempo a una patente, a su explotación. Y eso es parte de las cosas que tenemos que seguir impulsando. Hoy los grupos de negocio están trabajando mucho con Rusia, con China, tenemos mucha experiencia de colaboración científica con Europa, Canadá y con América Latina.
El reto es desarrollarnos e internacionalizar más la ciencia. Tratar de ir buscando en el mundo las posibilidades de hacer investigación, desarrollo, producciones conjuntas. Hoy estamos llamados a aplicar cada vez más a proyectos que nos puedan financiar la ciencia. Estamos haciendo un cambio cultural, de mentalidad, para buscar el dinero de otra manera, aplicando financiamientos, como funciona en muchas instituciones científicas del mundo que no tienen economía de empresa cerrada, pero aplican a fondos para la investigación.
Las universidades cubanas han tenido más experiencia que nosotros en esto. Tenemos que cambiar las maneras de hacer para salvar nuestra ciencia a pesar del bloqueo. Factores como la migración también nos han golpeado, sobre todo con los jóvenes, lo cual es muy complicado porque formar un científico o un tecnólogo lleva años. Estamos trabajando en darle más protagonismo a los líderes de proyecto, en trabajar con los estudiantes de las universidades, ir bajando las edades de formación de la gente y plantear retos mayores. Hay muchas cosas por hacer y Cuba tiene posibilidades para la biotecnología en demandas de salud no cubiertas en las que podemos trabajar. Tenemos que seguir demostrando que tenemos las posibilidades de, aún en momentos críticos como los que vivimos, mantenernos y desarrollarnos más.
En el CIM tenemos proyectos de varios biosimilares, anticuerpos monoclonales para tratamiento del cáncer, que han sido súper buenos para varios tipos de la enfermedad, para un grupo de pacientes al menos y estamos desarrollando esos biosimilares para entregarle al sistema de salud. Y repito que no se puede renunciar a la innovación, porque tenemos que ser innovadores, pero también podemos hacer productos genéricos, biosimilares. Las posibilidades son grandes, realmente grandes para la industria biotecnológica cubana.